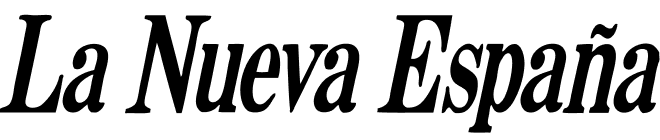La caída de Jovellanos y la de todo el grupo de ilustrados (Saavedra, Urquijo...) puso fin al último intento de un reformismo ilustrado en la vida del Antiguo Régimen español. Fue una operación en toda regla contra todos ellos, cuyo descabalgamiento del primer plano de la política estaba decidido por el sector más reaccionario, en el que se apoyó Manuel Godoy para recuperar el poder. Manuel Godoy había sido exonerado de la Primera Secretaría del Despacho el 28 de marzo de 1798, en parte por presiones francesas, y en parte porque estaba superado por los políticos ilustrados. En 1801 volvió de nuevo al primer plano, con motivo de la denominada «guerra de las Naranjas», en la que, a instancias de Francia, fue ocupado Portugal para que rompiera su alianza con los ingleses. El mando supremo del Ejército español, y de los franceses que participaron en la campaña, lo ejerció Godoy como «generalísimo», título utilizado por primera vez en el Ejército español. El 20 de mayo de 1801 penetraron las tropas españolas en el territorio portugués, donde fueron capitulando sin apenas resistencia las diversas plazas. Sólo la de Elbas, en el Alentejo, opuso resistencia. Cuando la vanguardia española entró en ella ofreció como presente a Godoy dos ramos de naranjas de los jardines de aquella población, que el «generalísimo» presentó a la reina María Luisa, de ahí el nombre con que popularmente se conoció esta contienda. La ocupación de Portugal dio motivo luego a las tropas francesas a atravesar impunemente el territorio español.
La prisión de Jovellanos estaba decidida con independencia de la delación anónima, a la que hemos dedicado el capítulo anterior. Ésta fue presentada desde Asturias, pero urdida desde altas instancias de la Corte, en las que no eran inocentes ni Godoy ni la reina María Luisa. Esta última escribía así a Godoy, el 11 de febrero de 1802: «Nadie ha destruido y aniquilado esta monarquía como dos pícaros ministros, cuyo nombre no merecían, que es Jovellanos, y el instruso (sic) o ente de Urquijo, que son los que quisieron realzarse y fabricar su elevación y opinión desacreditando la tuya, y han logrado con su perversa conducta acrisolar más y más la tuya, tan sin igual en buena, perdiendo ellos la suya con sus picardías. ¡Ojalá jamás hubiesen existido tales monstruos, así como quien los propuso con tanta picardía como ellos, que es el mal hombre de Cabarrús».
Es por ello que la investigación encargada al regente de la Audiencia de Asturias, Andrés de Lasaúca o La Saúca, por el ministro Caballero, fuera un puro formalismo. Lasaúca contestó al Ministro en noviembre y diciembre de 1800 informando de lo averiguado. Desmintió el asunto de los escudos que figuraban en el monumento a Jovellanos y, respecto al Instituto Asturiano, afirmaba que ha oído «a algunas personas timoratas lamentarse de que no se procure instruir en las máximas cristianas a los jóvenes que concurren a ellas, doliéndose de que éstos, al paso que se hallan adelantados en las ciencias, que forman el objeto de aquéllas, se hallen atrasados en la de la religión; con todo no he oído en particular que se les enseñe máxima alguna perniciosa».
El 10 de diciembre de 1800 se había publicado un decreto por el que se permitía la publicación en el territorio del rey de España la bula Auctorem Fidei, retenida desde 1794, que suponía la condena de los jansenistas. El jansenismo, dicho de forma muy resumida, se basaba en las tesis de San Agustín del pecado y la gracia, y predicaba una vuelta al cristianismo primitivo, como comunidad de fieles, y una exaltación de la majestad de los sacramentos, particularmente el de la eucaristía, por encima de la banalización que se daba en la práctica usual. Fue un movimiento de renovación dentro del catolicismo, defendiendo una organización más horizontal de la Iglesia y menos dependiente de Roma. También, posiciones regalistas en las relaciones entre Iglesia y Estado. Cornelius Jansenius, obispo de Yprès en 1634 y autor del libro el Augustinus (1640), fue el fundador de este movimiento, que adquirió en Francia, teniendo a la abadía de Port Royal como centro, un gran arraigo. Muchos de los amigos de Jovellanos eran jansenistas, entre ellos el obispo Tavira, al que favoreció desde el Ministerio, y la condesa del Montijo. Él mismo se muestra influido por el jansenismo, movimiento en el que tenía puestas muchas esperanzas de que contribuyera a la renovación de la Universidad y de la Iglesia.
Jovellanos tenía un concepto ideal del sacerdote, según el cual debía actuar como pastor de almas, ilustrado y benefactor de sus intereses. En el Informe sobre la Ley Agraria esperaba instruir a los sacerdotes en los conocimientos agronómicos para que pudieran actuar como instructores de los agricultores. De su capellán, José Sampil, uno de los aspectos que Jovellanos valoró fue sus conocimientos agronómicos. El proyecto de ilustrar a los sacerdotes en los conocimientos de las ciencias aplicadas convenció incluso a Godoy, que llegó a apadrinar la edición del Seminario de agricultura y artes, dirigido a los párrocos.
Tras la aprobación de la citada bula Auctorem Fidei se desencadenó una persecución contra magistrados, sacerdotes y miembros de la nobleza acusados de jansenistas. Meléndez Valdés, el amigo de Jovellanos, estuvo entre los represaliados, y lo mismo la condesa del Montijo, que fue desterrada a Logroño. El 13 de diciembre de 1800 fue también cesado.
El primer ministro, Mariano Luis de Urquijo, otro de los representantes ilustrados en el Gobierno, que se había opuesto a los manejos de Napoleón, que pretendía poner la política española a su servicio, labor en la que el francés encontró en Godoy a un fiel servidor.
El 13 de marzo de 1810 Jovellanos fue detenido a primeras horas de la madrugada, en su casa-palacio de Gijón, por orden del ministro José Antonio Caballero. El regente de la Audiencia, Andrés de La Saúca, fue el encargado de ejecutar la orden, presentándose en Gijón antes de salir el sol. Durante todo el día 13 permaneció encerrado en la casa, «presenciando el acto de sellar su selecta librería», escribe Ceán, y antes de amanecer el 14 le sacaron de Gijón. «Fue conducido con escándalo y escolta de tropa, sin entrar en Oviedo, hasta León», donde fue dejado durante diez días en el convento de San Froilán, de los franciscanos descalzos, sin permitirle comunicación con ninguna persona. El regente La Saúca, que le había acompañado hasta León, le llevó hasta Barcelona. Salieron de León el 28 de marzo, a las seis de la mañana, en un coche valenciano con siete mulas. El 13 de abril llegaron a Barcelona, donde fue llevado al convento de la Merced. Durante el viaje, Jovellanos fue dictando un nuevo diario, que La Saúca se encargaba de pasar al papel. La última anotación dice así: «La hora de nuestra separación se acerca. ¿Qué hado siniestro la ordena? Pero mi compañero, seguro de su inocencia, se entrega en los brazos de la Providencia divina, y ambos concluimos este Diario, que en tan largo y molesto viaje nos ha ofrecido un honesto e inocente entretenimiento. ¡Denos el cielo algún día el placer de repasarle juntos con la misma buena unión que le escribimos!».
En Barcelona embarcó en el barco-correo hacia Mallorca, y allí fue recibido por el capitán general y trasladado inmediatamente a la cartuja de Valldemosa, a la que llegó el 18 abril de 1801. El 15 de abril de 1801, el ministro de Gracia y Justicia, José Antonio Caballero, había comunicado al prior de Valldemosa la llegada de Jovellanos, al tiempo que le ordenaba que se le impidiera todo trato exterior y comunicación por escrito. Jovellanos, en el monasterio, se encerró en su celda a leer y sólo daba algunos paseos por el claustro acompañado de algún monje, además de asistir a misa. Pronto, su aspecto empezó a inquietar a los monjes. Se le hinchaban las piernas, tenía indigestiones, estaba postrado y los monjes lo achacaron a la dieta cartujana y a la falta de ejercicio. A final de año, el prior pidió permiso para que pudiera pasear hasta los límites que tenía señalados la propia comunidad y que no se viera obligado al régimen alimenticio cartujano. Fue así como comenzó a realizar algunas excursiones por el entorno del monasterio, acompañado de algún monje. El régimen se fue relajando, pues Jovellanos, con su afabilidad, no tardó en ganarse la confianza de los monjes.
Enterado el ministro Caballero, escribió el 19 de noviembre de 1801 al prior: «Habiendo llegado el Rey a entender que el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, recluso en ese monasterio, sale de la reclusión, a pesar de las órdenes comunicadas para que se mantenga constantemente en ella, me ha mandado S. M. prevenir a vuestra paternidad que por ningún motivo lo permita».
En Valldemosa, Jovellanos había redactado dos representaciones al Rey, una el 24 de abril y la otra el 8 de octubre de 1801. En ellas protestaba de su arresto y solicitaba su derecho a un juicio justo, si hubiera delito contra el que proceder. «Imploro, Señor, la justicia de vuestra majestad, no sólo para mí, sino para mi nación, porque no hay un hombre de bien en ella a quien no interese mi desagravio. La opresión de mi inocencia amenaza la suya, y el atropellamiento de mi libertad pone en peligro y hace vacilante la de todos mis conciudadanos».
José Sampil, su capellán, trató de hacer llegar una de las representaciones al Rey, para lo que salió de Gijón hacia El Escorial, donde estaba la Corte. Su intento le condujo a la cárcel en Madrid, como ya se relató en un capítulo anterior, donde estuvo preso varios meses. Pese a la presión del Gobierno, las representaciones que escribió Jovellanos desde prisión circularon manuscritas y fueron creando en torno a su figura una orla de mártir, mientras crecía la impopularidad de Godoy. Mesonero Romanos escuchó a comienzos de 1808 unos versos acusatorios contra Godoy en los que se decía:
Por ti murió el de Aranda perseguido/ Floridablanca vive desterrado;/Jovellanos en vida sepultado...
El intento de hacer llegar la representación escrita por Jovellanos al rey Carlos IV motivó, sin duda, el traslado del preso al castillo de Bellver. Un oficio, fechado el 21 de abril de 1802, ordenaba su nueva reclusión «con correspondiente custodia, sin comunicación y privado de papel, tinta y lápiz». Había de mantenerse permanentemente vigilado de vista por dos centinelas, y cuando alguno de sus criados entrase en su aposento debía estar presente el oficial de turno para impedir que hablasen asuntos reservados.
En los meses siguientes, su salud empeoró. Se le inflamó y ulceró la parótida izquierda, tenía reuma, dolores de cabeza y picazón en todo el cuerpo. Su visión, también, empeoró y temió quedar ciego. Los médicos militares encargados de examinarle testificaron su empeoramiento y recomendaron que tomara baños de mar e hiciera ejercicios al aire libre, «para fortificar su temperamento y cortar la fermentación pútrida de sus humores». En septiembre de 1804 llegó la autorización para los baños, pero dado lo avanzado de la estación no pudo comenzar a hacerlos hasta el año siguiente. Entre fines de 1804 y comienzos de 1805 el régimen carcelario se hizo menos severo y pudo pasear por los aledaños del castillo. Aunque seguía vigente la prohibición de comunicarse con el exterior, Jovellanos se las ingenió para reanudar los contactos escritos con algunos de sus amigos.