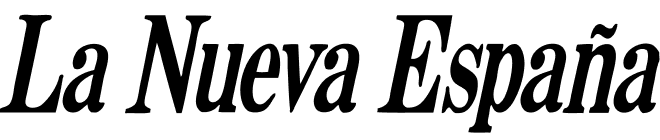Como una escritura «radical y razonada» califica la suya José Antonio Fortes. «Radical», en el sentido coloquial de la palabra, en el de aparentemente no dejar títere con cabeza, es posible que lo sea; pero difícilmente se le puede calificar de «razonada». Su libro pretende desenmascarar a los intelectuales posmodernos (alude a ellos como FICs, siglas de «funcionarios ideológicos y de clase») y a sus cómplices, contra los que nadie se atreve «ni siquiera a rechistar», aunque campen a sus anchas «sin más freno que su propio cansancio o su repetido aburrimiento. Intocables. Insaciables. Como dioses. Hechos mercado. Hechos mercadeo. Desde donde hoy nos dominan tan rica y absolutamente. Fuera de ellos se confina el infierno». Por esa razón escribe: «Para romper la ley del silencio. Para poder respirar. Para no doblegarnos. Para volver a pensar».
Y «pensar» le permite, entre otras cosas, dividir a los intelectuales tradicionales (según concepto de Gramsci, precisa) «en tradicionales antiguos, modernos y actuales». Lo ejemplifica de la siguiente manera (a nosotros nos sirve también para ejemplificar su sintaxis): «Bécquer, construido en icono como un intelectual tradicional antiguo (muerto, claro), cuyas razones para su vigencia van en proporción directa a su reaccionarismo camuflado en sentimientos, en palabrería musical o amorosa, en intimismos, en reaccionarismo moral, etcétera. Por su parte, Federico García Lorca, modelo continuamente renovado de «los poetas jóvenes», sería un intelectual tradicional moderno (en su caso, asesinado); pero Rafael Alberti pertenecería a esa misma categoría, sólo que ha estado vivo hasta hace pocos años y ha podido urdir él mismo o reorganizarse de continuo sus estrategias de actuación e intervención en las relaciones intelectuales. En esta misma línea, Ángel González personifica el caso de un intelectual tradicional actual, todavía vivo hasta antes de ayer y cuya muerte permite rentabilizarlo al máximo, erigirlo en culto, sacar provecho -en dinero y en capital ideológico- de su entreguismo, de su mediocridad poética última».
¿Qué tienen en común esos nombres? Que todos ellos han sido estudiados y son admirados por Luis García Montero, el auténtico protagonista de estas páginas, la personificación de todos los males, el gran corruptor de la España contemporánea.
García Montero y su «pandilla de amigos» constituyen «el comité central de la intelectualidad posmoderna». Gracias a ellos fue posible «el fraude de los reajustes del capitalismo en su expansión globalizada» sin que «fuera a descoyuntarse o desajustarse más allá de su derrumbe controlado o de un coste que multiplique por millones su rendimiento». No habría sido posible esa reconversión («cuyo "vuelo rasante" -¡la calle es mía!- estuvo recubierto de "cadáveres" de obreros y de clases subalternas») sin «la ayuda inestimable de poetas y cantantes adictos, intelectuales fieles, serviles, dóciles, dispuestos a todo por el negocio, por hacerse ricos y famosos».
Si el gran jefe es García Montero, su segundo de a bordo es, sin duda, Joaquín Sabina: «Con sus canciones -ripiosas, facilonas, pegadizas- hasta machacar la mente del público joven repite el estereotipo de su fórmula del éxito. Tómese un fracaso social, agítese su rebeldía en el cuerpo de un interfecto o interfecta, a ser posible colóquese en un coche a toda pastilla, "aprieta el acelerador, nena", que si no te estrellas en la próxima curva indistintamente a la izquierda o a la derecha, que si tampoco te caza la Poli, vas de suerte, has triunfado, eres una heroína, sigue explotada, no preguntes nada, quédate callada, tu rebeldía de fin de semana te ha liberado».
José Antonio Fortes alterna la crítica del mundo en general, del capitalismo global, desde una perspectiva que se pretende marxista, con las continuas referencias a la situación granadina. Y es que, en su opinión, fue en Granada donde comenzó todo: «Yo les aseguro que no hay lugar como Granada en donde el pensamiento mediocre y la traición propia de los FICs e intelectuales orgánicos posmodernos conquisten más dura, sangrienta y directamente el poder y la gloria, asciendan más irresistiblemente a los cielos de la hegemonía, la fama y los dineros». De Granada, Fortes lo sabe todo y no nos ahorra ninguna localista minucia: «En enero de 1983 se produce un asalto al aparato político de la ejecutiva provincial del PSOE de Granada. Ganan "los catetos" -hasta en sus luchas internas se demuestra la falta de conciencia de clase en los militantes de base socialobreristas-. Las élites dirigentes del partido se conmueven, los rebeldes las acusan de no ser más que "un movimiento para la defensa de cargos públicos" (¡y ya en enero de 1983!), pierden y se ven forzados a refugiarse -es un eufemismo- en la Junta, en la Universidad y en el Ayuntamiento».
Desde fuera, lejos de Granada, un libro como el de José Antonio Fortes da más bien risa (aparte de dolor de cabeza, si se quiere encontrar alguna lógica en sus supuestos razonamientos), ejemplifica hasta dónde puede llegar el resentimiento aliado a la demagogia y a la falta de sindéresis, «la furia del hombre ibero -para decirlo con palabras de Cernuda- que acecha lo cimero / con la piedra en la mano». Pero cruzarse en los pasillos de la Universidad cotidianamente con quien te considera una reencarnación del demonio y arremete contra ti un día tras otro debe de dar un poco de miedo. Luis García Montero aguantó esa situación durante algunos años. Finalmente prefirió irse con la música a otra parte. Tuvo más suerte que Lorca.
Lorca (y la familia de Lorca y los estudiosos de Lorca) constituye otra de las bestias negras de José Antonio Fortes: «Todo es un montaje. Que Lorca no cuenta para nada, ni como piedra angular ni clave de bóveda de nada, ni cosa parecida. Que Lorca no es nada, fuera del círculo de amigos, fuera de los clubes de las élites y clases dirigentes. Que Lorca no es nada, socialmente hablando, en términos y lugares de socialización ideológica. Que Lorca no es nada, hasta la era o el régimen del imperio socialdemócrata». Todo es un montaje, y Fortes da «poderosas» razones para desmontarlo. Por ejemplo: «¿Dónde están los jornaleros? Digo la realidad histórica-social de los jornaleros. Sí. Los jornaleros, ¿dónde están en la realidad histórica-ideológica de la escritura u obra pública de Lorca? No están en ninguna parte, en ningún lugar intelectual ocupado por el trabajo literario de Lorca. Porque Lorca no los ve. No los ve, desde su consciente e inconsciente de clase burguesa».
Lorca, en realidad, no era más que un corrupto, el maestro en corrupciones de García Montero. Fortes quiere que se investigue «el proceso adjudicatario, los trámites oficiales de convocatoria y resolución, cómo y de qué manera y por qué obtuvo del Estado el nombramiento y la dotación adjunta al cargo como director del proyecto teatral de La barraca». Él ya sabe la respuesta: La barraca fue objeto de una «subvención fabulosa» de cien mil pesetas y la única razón para que nombraran director a Lorca (y no al Fortes de la época); es que don Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública a la sazón, «tomaba café todas las tardes en su casa».
La crítica «radical y razonada» a la sociedad contemporánea ha de hacerse con un pincel algo más fino que la brocha gorda que encontramos en este panfleto y con una documentación que no se limite a un montón de recortes periodísticos y a unos pocos libros -como la irónica antología El sindicato del crimen- de los que no se conoce más que el título.