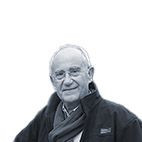Opinión | Relatos sobre Vitela
Por la garganta del Cares
La huella humana, desde la Prehistoria, en un territorio ideal para los amantes de la montaña y la pesca
En el conocido y atrayente entorno de los Picos de Europa, el macizo montañoso que simboliza nuestra comarca oriental, se encuentra enclavada la Garganta del Cares, un espacio o brecha impresionante que las aguas de ese río tallaron en la inmensa mole caliza de los Picos en su búsqueda del mar Cantábrico.
El espacio es muy conocido por montañeros y pescadores al ofrecer las condiciones idóneas para los amantes de la montaña; y las cascadas, estructuras subacuáticas o pozos profundos que hacen las delicias de quienes pretenden la experiencia de la pesca. Un turismo devastador aunque, por ahora, controlado también se hace presente por los múltiples senderos, las canales que peinan las laderas, y las majadas, parajes aptos para el pastoreo.
Observar el movimiento de éstos, subiendo o bajando en fila y tan solo con el único objetivo de coronar una etapa determinada, confirma ese espíritu gregario que subyace en la toma de muchas de nuestras decisiones. El territorio, al margen, de la belleza natural, entraña otros muchos alicientes que, por lo general, se ignoran. Es cierto que pocos historiadores o investigadores se fijaron en este espacio a pesar de haber protagonizado episodios importantes de la Edad Media; sin embargo, muy recientemente Guillermo Mañana Vázquez, conocido montañero, médico de profesión e ilustre humanista puso a nuestra disposición un extraordinario trabajo de investigación, publicado por el RIDEA, en donde se pone de manifiesto la riqueza histórica y etnográfica protagonizada por la vieja población del territorio desde siglos atrás.

Ruta del Cares. / LNE
Ciertamente, los hallazgos prehistóricos en la Garganta del Cares se retrotraen al período Paleolítico (Torbanes, El Cayetón y Vao les Cuerres; La cueva Cuaceya, Caneru, cueva Colines), siendo muy destacadas las muestras Neolítica del Campo tumular de Pandébano, los túmulos de la collada Barreda, o los de la collada Pirué.
El territorio, por tanto, a pesar de considerarse inhóspito ya fue habitado por una población que marcó una serie de vías de comunicación estructurando y organizando el paisaje, en cierto modo, tal como hoy lo vemos.
Estas pequeñas sendas se fueron convirtiendo en grandes vías pecuarias que en el transcurso de los siglos mantuvieron un amplio movimiento de transhumancia de larga distancia –Segovia, Toledo, Guadalajara, Extremadura– que practicó el pastoreo estival en estos puertos altos de la Garganta del Cares, y en concreto de las merinas del Honrado Concejo de la Mesta, que generan una intensa actividad económica en los pueblos del entorno con la presencia en los meses de estío de más de 6.000 ovejas y 400 cabras, aparte de otras cabezas de ganados como yeguas o caballos.
De menor alcance, pero tal vez más invasiva, fue la ocupación del territorio también por los ganados y rebaños de las abadías castellanas –Sahagún o Benevívere, entre otras– y asturianas – San Pedro de Villanueva, San Salvador de Celorio, San Antolín de Bedón o la Encarnación de Llanes– . Estas últimas, ciertamente, colonizan el espacio con sus ganados, pero también con iniciativas agrícolas que dejaron profundas huellas en pueblos como Bulnes, Sotres o Tielve, y en otros espacios cuyas solanas repoblaban desde el siglo XII con cultivos de trigo y plantaciones de viñedo.
La transmisión de los conocimientos y técnicas empleadas para el cultivo enriquecían los saberes de la población dependiente de estas abadías y les favorecía, a veces, la emigración a la Liébana para dedicarse como expertos en el laboreo de la vid a trabajar los viñedos del monasterio de Santo Toribio de Liébana. Era un complemento económico a la principal actividad de la población de la zona dedicada, prioritariamente a la ganadería. Reconocer todas estas huellas en el paisaje es descubrir una nueva visión de la Garganta del Cares.
Suscríbete para seguir leyendo
- La astronómica deuda de Rafa, famoso colaborador de Mediaset: de vivir en hoteles de lujo y coches caro a debe 5 millones de euros
- Buenas noticias para los mayores de 50 años: el regalo de la Seguridad social de casi 500 euros que van a recibir entre los días 10 y 15 del mes
- Telecinco despide a Alejandra Rubio: adiós a la hija de Terelu Campos
- El 'hijo de María Teresa Campos rompe su silencio sobre el futuro nacimiento: 'A pesar de su juventud
- Bertín Osborne anuncia su retirada: 'En 43 años no me había pasado esto
- Alejandra Rubio pide 'socorro' a su salida del hospital tras la última revisión de su embarazo
- ¿Qué es el extraño barco con 'cuatro torres' que fue visto navegando hoy en Gijón?
- Carrión se decide por Las Palmas y el Oviedo ya busca entrenador: el club ya valora estos tres candidatos